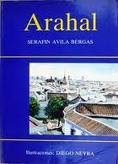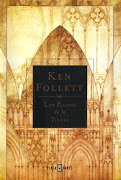|
| José Fernández Gamero y Manuel Pascual Jiménez en la Media Maratón Marchena- Paradas 2012 |
sábado, 3 de noviembre de 2012
miércoles, 25 de abril de 2012
viernes, 13 de abril de 2012
AÑOS MÁS TARDE - AUTOR: JOSE FERNANDEZ GAMERO
Años más tarde, al conocer la noticia de la muerte de mi maestro, recordé el año en que conocí a Jacinto y mi destino cambió para siempre. Aquel otoño, yo había llegado a Sevilla procedente de París para ingresar en la universidad de derecho. Aunque nací en un pequeño pueblo de la provincia, cuando apenas contaba con seis años de edad mis padres emigraron a la ciudad de las oportunidades, allí pasé mi infancia y gran parte de la adolescencia, ellos siempre quisieron que estudiara en Sevilla y para ello ahorraron durante años acosta de privaciones y esfuerzos, como mi vocación era la abogacía y Sevilla poseía la facultad de derecho más importante de Europa, mis padres no dudaron en solicitar una beca a través del consulado Español para desarrollar mi sueño de conquistar la ciudad de los abogados. Mi estancia en Sevilla dependía de una beca que apenas cubría el coste de la matrícula y el alquiler de un cuarto en una pensión de la calle del Carmen. A diferencia de mis compañeros de facultad todos chicos con trazas de señorito, mis galas se reducían a un vestido azul descolorido por el sol recibido en la soga de un tendero y heredado de mi hermana mayor, Vanesa, que me venía cinco tallas más ancho y dos más corto de la cuenta. En marzo, mi tutor, don Bernardo, me convocó a su despacho para lo que yo pensaba que era evaluar mi progreso, sospeché en ese momento, que eso de ser la primera chica que ingresaba en la universidad como estudiante becada de derecho, empezaba a tener sus primeros efectos, pero me equivoqué.
—Parece usted una pordiosera, Señorita Nuria —sentenció—. El hábito no hace al monje, pero al abogado ya es otra cosa, apuntilló. Si anda corta de efectivo, quizá yo pueda ayudarla. Se comenta entre los catedráticos, a pesar de ser mujer, que ya sabe que es una losa que pesará siempre en su carrera, que es usted una joven despierta. Dígame, ¿qué ha oído hablar de Don Jacinto?.
“Jacinto.” La sola mención de aquel nombre me producía escalofríos. Había crecido soñando con sólo una vez en la vida estar a su lado, verlo en persona, compartir diálogo con él sería como tocar el cielo, sus tesis, sus sinopsis y el enfoque futurista que impregnaba a sus alegatos. Jacinto era la razón por la que deseaba convertirme en abogada, y mi mayor aspiración, amén de no perecer de inanición durante aquel curso, era llegar a absorber una milésima de la dialéctica diabólica con la que el abogado sevillano, mi moderno Prometeo, sostenía todos y cada uno de sus pleitos.
—Soy la mayor de sus admiradoras —atiné a contestar.
—Ya me lo temía.
Detecté en su tono aquel deje de condescendencia con el que, ya por entonces, solía hablarse de Jacinto. Por todas partes sonaban campanas de difuntos para lo que algunos llamaban la defensa pasiva, y otros, simplemente, afrenta al buen gusto y al talento.
—Jacinto está tocado —prosiguió Bernardo—. Ahora pretende viajar a Marruecos, concretamente a Rabat, le han propuesto un caso que según dicen con un poco de suerte puede ser el remedio para no tener que dejar el majestuoso bufete que a duras penas conserva en la calle Áire. Pero, loco o no, y esto que quede entre nosotros, no ha habido ni volverá a haber un abogado como él.
—Eso mismo opino yo —aventuré.
—Entonces ya sabe usted que no vale la pena que intente convertirse en su sucesora.
El augusto catedrático debió de leer la desazón en mi mirada.
—Pero a lo mejor puede usted convertirse en su ayudante. Uno de sus pasantes me comentó que Jacinto necesita alguien que hable Francés, no me pregunte para qué. Lo que necesita es un intérprete, porque el muy testarudo se niega a hablar otra cosa que no sea español, especialmente cuando lo hace con clientes que solicitan la defensa en causas que provienen de la suya España. Yo me ofrecí a buscar un candidato o candidata. vous savez française, Señorita Nuria?
Por un instante, en el escaso tiempo en que un párpado se cierra me encomendé a Maquiavelo, patrón de las decisiones rápidas.
— d'accord, Eso está hecho.
—Pues que Dios lo pille a usted confesada.
Aquella misma tarde, rondando el ocaso, emprendí la caminata rumbo a la calle Áire, donde Jacinto tenía su bufete. En aquellos tiempos toda la calle estaba llena de pequeñas tiendas y tenderetes ambulantes que se alzaban como centinelas solitarios en la retícula de una Sevilla prometida. Al poco, las agujas del ábside de la Catedral se perfilaron en el crepúsculo, puñales contra un cielo enrojecido por la belleza de la ciudad amada. Un portero me esperaba a la puerta de aquel majestuoso edificio. Lo seguí a través de un largo pasillo y arcos hasta la escalinata que subía al regio despacho de Jacinto. Me adentré en el recibidor lleno de cuadros que enmarcaban títulos, lienzos con motivos de las festividades sevillanas y algún que otro recuerdo de viajes al extranjero. Al cruzar la puerta del despacho encontré a un hombrecillo de cabello cano con los ojos más verdes que he visto en mi vida y la mirada de quien ve lo que los demás sólo pueden soñar. Dejó el cuaderno en el que anotaba algo y me sonrió. Tenía sonrisa de niño, de magia, sabiduría y misterios.
—Bernardo le habrá dicho que estoy buscando un o una intérprete.
__Si, respondí tímidamente.
__En unos días partimos para Marruecos, en concreto Rabat, allí nos espera un asunto de vital importancia y mejor una compañía femenina pues la ocasión así lo requiere, sus años en París, su evidente dominio del francés, así como sus conocidos avances en derecho, la hacen la candidata perfecta.
Aquella noche me sentí el la mujer más afortunada del universo compartiendo con Jacinto conversación. Fueron muchas las preguntas que como dardos sobre la diana fue lanzándome, pero la que más me sorprendió quizás por su simplicidad fue:
—¿Sabe usted lo que es un pleito?
A falta de experiencia personal en la materia, desempolvé las nociones que en la facultad nos habían impartido acerca de la doctrina, la jurisprudencia y las normas jurídicas.
—Bobadas —atajó Jacinto—. Un pleito no es más que una secuencia de actos para desencadenar una buena obra de teatro, todo ello bien aderezado con un toque de ingenio e improvisación, además del dichoso dinero.
Supe así que Jacinto había recibido un encargo, llevar un pleito de gran envergadura, seguramente vendría de manos de un magnate tal vez envuelto en alguna trapería sucia. Pasé los dos días siguientes encerrada en mi pensión repasando apuntes de la universidad y conceptos básicos de una materia de la que aún me quedaba mucho por aprender. El viernes, al alba, tomamos el tren hasta Cádiz, donde debíamos cruzar el estrecho embarcados en el ferri. Tan pronto zarpamos, Jacinto se retiró para descansar en una silla de plástico vencida por el uso que aun la hacía más cómoda, envenenado de gamas de llegar. No se levantó hasta casi tocar tierra, cuando lo encontré estaba de pie en la proa contemplando el sol desangrarse en un horizonte prendido de zafiro y cobre y parafraseando… “terre arabe me donner la vie comme une jeune femme dans mes bras” no entendí por qué el maestro medio suspirando dijo “tierras árabes que me da la vida como una mujer joven en mis brazos”, La travesía se convirtió para mí en un curso acelerado y deslumbrante. Durante todo el trayecto no dejamos de hablar del caso, de cómo orientaríamos la defensa, de la puesta en escena, de las posibles ataques o desequilibrios por parte de la acusación, ideas que como luces de relámpago le venían a la mente, incluso de la vida.
A falta de otra compañía, y quizá intuyendo la adoración religiosa que me inspiraba, Jacinto me brindó su amistad y me mostró las anotaciones y esquemas que había hecho de su particular defensa. Las ideas de Jacinto cortaban la respiración, y aun así no pude dejar de advertir que no había calor ni interés en su voz al comentar el caso. Unos minutos antes de nuestra llegada me atreví a hacerle la pregunta que me carcomía desde que habíamos zarpado: ¿por qué deseaba embarcarse en un proyecto que podía llevarle días, o semanas, lejos de su tierra y sobre todo de su bufete que se había convertido en el propósito de su vida? “Parfois, à savoir avec qui vous devriez vous sortir de vos racines.” Me confesó, entonces comprendí que si avenía a pleitear en el corazón de Rabat, no era solamente por la compensación económica, sino por el prestigio que ello implicaba para su negocio. Aún recuerdo sus palabras: « Pas tout dans la vie c'est de l'argent, mais si la gloire et le prestige. », no todo en la vida es el dinero, pero si la gloria y el prestigio.
Llegamos a Rabat al atardecer. Una niebla polvorienta reptaba entre las calles anexas a la torre de Hasan, la metrópoli perdida en fuga bajo un cielo púrpura de tormenta y arena. Un carruaje negro nos esperaba en los muelles de Tarfaya y nos condujo luego por callejas tenebrosas hacia el centro de la ciudad. Espirales de polvo brotaban entre los radiales de las ruedas y un enjambre de moros y carruajes recorrían furiosamente aquella ciudad de colmenas infernales de tenderetes por doquier. Jacinto observaba el espectáculo con mirada sombría. Sables de luz sanguinolenta acuchillaban la ciudad desde las nubes cuando enfilamos la calle Souïka y vislumbramos la silueta de la puerta de la medina, una majestuosa puerta que siglos atrás era una de las entradas a la ciudad amurallada. Al llegar al destino el director del hotel acudió a darnos la bienvenida personalmente y nos informó de que el magnate nos recibiría al anochecer. Yo iba traduciendo al vuelo; Jacinto se limitaba a asentir. Fuimos conducidos hasta una lujosa habitación en la segunda planta desde la que se podía contemplar toda la ciudad sumergiéndose en el crepúsculo. Le dio al mozo una buena propina y averiguamos así que nuestro cliente vivía en una suite situada en el último piso y nunca salía del hotel. Cuando le pregunté qué clase de persona era y qué aspecto tenía, me respondió que él no lo había visto jamás, y partió a toda prisa. Llegada la hora de nuestra cita, Jacinto se incorporó y me dirigió una mirada angustiada. Un emisario ataviado de ropajes apropiados para la ocasión nos esperaba al final del corredor. Mientras ascendíamos, observé que Jacinto palidecía, apenas capaz de sostener la carpeta con sus apuntes. Llegamos a un vestíbulo de mármol frente al que se abría una larga galería de la que colgaban cientos de tapices. El emisario cerró las puertas a nuestras espaldas y la luz de salida se perdió en las profundidades. Fue entonces cuando advertí que una persona avanzaba hacia nosotros por el corredor. Era una mujer de figura esbelta enfundada en blanco. Una larga cabellera negra enmarcaba el rostro más pálido que recuerdo, y sobre ella, dos ojos verdes que se clavaban en el alma. Dos ojos idénticos a los de Jacinto.
— bien venir au Maroc.
Nuestro cliente era una mujer. Una mujer joven, de una belleza turbadora, casi dolorosa de contemplar. Un cronista sevillano la habría descrito como un ángel, pero yo no vi nada angelical en su presencia. Sus movimientos eran cansinos; su sonrisa, zahori. La dama nos condujo hasta una sala de penumbras y velos que prendían con el resplandor de la calurosa tormenta. Tomamos asiento. Uno a uno, Jacinto fue desgranando su defensa, mientras yo traducía sus explicaciones. Dos horas, o una eternidad, más tarde, la dama me clavó la mirada y, relamiéndose de carmín, me insinuó que en ese momento debía dejarla a solas con Jacinto. Miré al maestro de reojo. Jacinto asintió, impenetrable. Combatiendo mis instintos, lo obedecí y me alejé hacia el corredor. Me detuve un instante para mirar atrás y contemplé cómo la dama se inclinaba sobre Jacinto. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fueron las lágrimas sobre el rostro de Jacinto, ardientes como perlas envenenadas. Al regresar a la habitación, el aire se había vuelto liviano me tendí en la cama con la mente preñada de náusea y me rendí a un sueño ciego. Cuando las primeras luces me rozaron el rostro, corrí hasta la habitación de Jacinto. El lecho estaba intacto y no había señales del maestro. Bajé a recepción a preguntar si alguien sabía algo de él. Un portero me dijo que hacía poco lo había visto salir y perderse calle arriba. Sin poder explicar muy bien por qué, supe exactamente dónde lo encontraría. Recorrí varias calles hasta la torre Hasan, desierta en aquella hora matutina. Desde el umbral de la nave vislumbré la silueta del maestro arrodillado frente a una ventana. Me aproximé y me senté a su lado. Me pareció que su rostro había envejecido veinte años en una noche, adoptando aquel aire vacio que lo acompañaría hasta el final de sus días. Le pregunté quién era aquella mujer. Jacinto me miró, perplejo y me contestó que ella sería para mí la lección más importante que recibiría en todos los años de carrera, quizás la única que se no se aprende entre los muros del paraninfo, tuve la certeza de que su mirada y su convicción algún día la tendría que rememorar. Aquella misma tarde embarcamos de regreso a Sevilla. Contemplábamos Rabat desvanecerse en el horizonte cuando Jacinto extrajo la carpeta con sus apuntes y la lanzó por la borda. Horrorizada, le pregunté qué pasaría entonces con la proyección y las expectativas profesionales que tenía en mente, calló.
Mil veces le pregunté durante la travesía qué le avía llevado a tomar la decisión de no llevar el caso y cuál era la identidad de aquella mujer que habíamos visitado. Mil veces me sonrió, cansado, negando en silencio. Al llegar a Sevilla, mi empleo de intérprete ya no tenía razón de ser, pero Jacinto me invitó a visitarlo siempre que lo deseara. Fueron muchas las tardes que pasé con él en su bufete, en ocasiones le acompañaba a los juzgados del Prado de San Sebastián como oyente e incluso cuando tenía que hacer un viaje para visitar a algún clientes me pedía que lo acompañara, nuestra relación además de amistad paso a ser casi profesional.
Tiempo después, terminé la carrera de derecho, de hecho fui la primera mujer becada que conseguía el título de abogada en la facultad sevillana y eso para mí suponía demás de un logro un reto de ahora en adelante y no una losa como aventuró años atrás mi tutor don Bernardo. Jacinto y yo nunca volvimos a hablar de lo sucedido en Rabat, aquel viaje siempre sería nuestro secreto como él lo llamaba. Con los años me convertí en un abogada aceptable y, merced a la recomendación de mi maestro, obtuve un puesto en el mejor bufete que en aquel momento existía en Sevilla, Robles&abogados, donde pasé los diez años siguientes entre pleitos, demandas, separaciones, siempre intentando interpretar la mejor escena de mi peculiar teatro.
Por último y ya como una curtida abogada me lancé a instalar mi propio despacho desde donde ejercí la profesión según las directrices aprendidas del maestro por entonces ya jubilado por los surcos que el tiempo había ido dejando en su piel, las ganas y el merecido descanso que esta profesión como todas las demás impregna en cada persona se apoderaron de él y no gozaba ya de los reflejos propios de quien esquiva los golpes de su contrincante.
Fue una mañana de primavera con todo el sabor sevillano, veinte años después de aquella tarde que le conocí, cuando recibí la noticia de la muerte de Jacinto. Tomé un taxi y me dirigí hacia la calle Áire, donde nos habíamos conocido y donde había instalado su residencia cuando desmontó el bufete, llegué justo a tiempo de ver pasar el cortejo fúnebre que lo acompañaba hasta su sepultura en la cripta familiar que poseían en la Iglesia de la Asunción, una mirada al féretro mientras me santiguaba fue suficiente para despedirme de él.
Al atardecer rehíce el camino de vuelta a casa, esta vez paseando y al pasar justo por los Juzgados del Prado, me detuve frente a la fachada de éste majestuoso y sombrío edificio penetrado por centenares de ventanales que como ojos asombrados no dejaban de mirar a la ciudad por los cuatro costados. Una espesa arboleda abrazaba la silueta del edificio que escalaba un cielo sangrado de estrellas. Cerré los ojos y, por un momento, pude verla asomada a uno de los ventanales tal y como aquella noche en Rabat Jacinto y yo la habíamos visto, enigmática y feroz. Mi imaginación o tal vez un mensaje de otra dimensión quisieron descubrir un resquicio de mis comienzos en la facultad, de mi amistad con Jacinto, de mi vida pasada y olvidada en gran parte o tal vez, porque no, la singular despedida del ausente. Supe entonces que dedicaría mi vida a continuar las enseñanzas de mi maestro, consciente de que la defensa de un cliente siempre estaría supeditada en primer lugar a mi decisión de llevar o no el caso según los dictados mi corazón y en segundo lugar a la conciencia ser o no coherente.
Años más tarde tocada por el impulso de un corazón que añoraba el pasado sin manifestarlo, dejé mi vida y mi trabajo en Sevilla y volví al lejano futurista París, tenía muy claro que los mensajes del maestro ya no tenían la suficiente cabida en una ciudad que parecía anclada en las jurisprudencias pasadas, Aquella tarde tornada por la soledad que imprime el recuerdo fugaz de la imaginación, partí de Sevilla, en cada mano sólo llevaba un par de maletas cargadas de libros mezclados con algo de ropa y muchas ganas de ejercer la profesión en una ciudad tocada por el conocimiento de la causa y galopante en progresos doctrinales como siempre soñó el maestro. Aquella niña que treinta años antes marchó de París envuelta en la nostalgia de unos padres que añoraban con que su hija, la primera becaria que ingresaba en la prestigiosa Universidad de Sevilla, volvía como una curtida abogada dispuesta a hacer del derecho la razón de ser de media vida. Gracias a Jacinto, la persona más importante que jamás conocí hoy soy lo que apenas un día fui, mujer sí, pero la mujer que Jacinto descubrió en mí para los demás. En ese momento me sentía como si alguien estuviera corriendo un velo sobre mi mente y recordé una frase que el maestro pronunció cuando llegábamos a Rabat, pero esta vez mi mente juguetona cambió algunas palabras y pronuncié… « terrestres françaises me donner la vie comme un jeune homme dans mes bras », tierra Francesa que me da la vida como un hombre joven en mis brazos.
—Parece usted una pordiosera, Señorita Nuria —sentenció—. El hábito no hace al monje, pero al abogado ya es otra cosa, apuntilló. Si anda corta de efectivo, quizá yo pueda ayudarla. Se comenta entre los catedráticos, a pesar de ser mujer, que ya sabe que es una losa que pesará siempre en su carrera, que es usted una joven despierta. Dígame, ¿qué ha oído hablar de Don Jacinto?.
“Jacinto.” La sola mención de aquel nombre me producía escalofríos. Había crecido soñando con sólo una vez en la vida estar a su lado, verlo en persona, compartir diálogo con él sería como tocar el cielo, sus tesis, sus sinopsis y el enfoque futurista que impregnaba a sus alegatos. Jacinto era la razón por la que deseaba convertirme en abogada, y mi mayor aspiración, amén de no perecer de inanición durante aquel curso, era llegar a absorber una milésima de la dialéctica diabólica con la que el abogado sevillano, mi moderno Prometeo, sostenía todos y cada uno de sus pleitos.
—Soy la mayor de sus admiradoras —atiné a contestar.
—Ya me lo temía.
Detecté en su tono aquel deje de condescendencia con el que, ya por entonces, solía hablarse de Jacinto. Por todas partes sonaban campanas de difuntos para lo que algunos llamaban la defensa pasiva, y otros, simplemente, afrenta al buen gusto y al talento.
—Jacinto está tocado —prosiguió Bernardo—. Ahora pretende viajar a Marruecos, concretamente a Rabat, le han propuesto un caso que según dicen con un poco de suerte puede ser el remedio para no tener que dejar el majestuoso bufete que a duras penas conserva en la calle Áire. Pero, loco o no, y esto que quede entre nosotros, no ha habido ni volverá a haber un abogado como él.
—Eso mismo opino yo —aventuré.
—Entonces ya sabe usted que no vale la pena que intente convertirse en su sucesora.
El augusto catedrático debió de leer la desazón en mi mirada.
—Pero a lo mejor puede usted convertirse en su ayudante. Uno de sus pasantes me comentó que Jacinto necesita alguien que hable Francés, no me pregunte para qué. Lo que necesita es un intérprete, porque el muy testarudo se niega a hablar otra cosa que no sea español, especialmente cuando lo hace con clientes que solicitan la defensa en causas que provienen de la suya España. Yo me ofrecí a buscar un candidato o candidata. vous savez française, Señorita Nuria?
Por un instante, en el escaso tiempo en que un párpado se cierra me encomendé a Maquiavelo, patrón de las decisiones rápidas.
— d'accord, Eso está hecho.
—Pues que Dios lo pille a usted confesada.
Aquella misma tarde, rondando el ocaso, emprendí la caminata rumbo a la calle Áire, donde Jacinto tenía su bufete. En aquellos tiempos toda la calle estaba llena de pequeñas tiendas y tenderetes ambulantes que se alzaban como centinelas solitarios en la retícula de una Sevilla prometida. Al poco, las agujas del ábside de la Catedral se perfilaron en el crepúsculo, puñales contra un cielo enrojecido por la belleza de la ciudad amada. Un portero me esperaba a la puerta de aquel majestuoso edificio. Lo seguí a través de un largo pasillo y arcos hasta la escalinata que subía al regio despacho de Jacinto. Me adentré en el recibidor lleno de cuadros que enmarcaban títulos, lienzos con motivos de las festividades sevillanas y algún que otro recuerdo de viajes al extranjero. Al cruzar la puerta del despacho encontré a un hombrecillo de cabello cano con los ojos más verdes que he visto en mi vida y la mirada de quien ve lo que los demás sólo pueden soñar. Dejó el cuaderno en el que anotaba algo y me sonrió. Tenía sonrisa de niño, de magia, sabiduría y misterios.
—Bernardo le habrá dicho que estoy buscando un o una intérprete.
__Si, respondí tímidamente.
__En unos días partimos para Marruecos, en concreto Rabat, allí nos espera un asunto de vital importancia y mejor una compañía femenina pues la ocasión así lo requiere, sus años en París, su evidente dominio del francés, así como sus conocidos avances en derecho, la hacen la candidata perfecta.
Aquella noche me sentí el la mujer más afortunada del universo compartiendo con Jacinto conversación. Fueron muchas las preguntas que como dardos sobre la diana fue lanzándome, pero la que más me sorprendió quizás por su simplicidad fue:
—¿Sabe usted lo que es un pleito?
A falta de experiencia personal en la materia, desempolvé las nociones que en la facultad nos habían impartido acerca de la doctrina, la jurisprudencia y las normas jurídicas.
—Bobadas —atajó Jacinto—. Un pleito no es más que una secuencia de actos para desencadenar una buena obra de teatro, todo ello bien aderezado con un toque de ingenio e improvisación, además del dichoso dinero.
Supe así que Jacinto había recibido un encargo, llevar un pleito de gran envergadura, seguramente vendría de manos de un magnate tal vez envuelto en alguna trapería sucia. Pasé los dos días siguientes encerrada en mi pensión repasando apuntes de la universidad y conceptos básicos de una materia de la que aún me quedaba mucho por aprender. El viernes, al alba, tomamos el tren hasta Cádiz, donde debíamos cruzar el estrecho embarcados en el ferri. Tan pronto zarpamos, Jacinto se retiró para descansar en una silla de plástico vencida por el uso que aun la hacía más cómoda, envenenado de gamas de llegar. No se levantó hasta casi tocar tierra, cuando lo encontré estaba de pie en la proa contemplando el sol desangrarse en un horizonte prendido de zafiro y cobre y parafraseando… “terre arabe me donner la vie comme une jeune femme dans mes bras” no entendí por qué el maestro medio suspirando dijo “tierras árabes que me da la vida como una mujer joven en mis brazos”, La travesía se convirtió para mí en un curso acelerado y deslumbrante. Durante todo el trayecto no dejamos de hablar del caso, de cómo orientaríamos la defensa, de la puesta en escena, de las posibles ataques o desequilibrios por parte de la acusación, ideas que como luces de relámpago le venían a la mente, incluso de la vida.
A falta de otra compañía, y quizá intuyendo la adoración religiosa que me inspiraba, Jacinto me brindó su amistad y me mostró las anotaciones y esquemas que había hecho de su particular defensa. Las ideas de Jacinto cortaban la respiración, y aun así no pude dejar de advertir que no había calor ni interés en su voz al comentar el caso. Unos minutos antes de nuestra llegada me atreví a hacerle la pregunta que me carcomía desde que habíamos zarpado: ¿por qué deseaba embarcarse en un proyecto que podía llevarle días, o semanas, lejos de su tierra y sobre todo de su bufete que se había convertido en el propósito de su vida? “Parfois, à savoir avec qui vous devriez vous sortir de vos racines.” Me confesó, entonces comprendí que si avenía a pleitear en el corazón de Rabat, no era solamente por la compensación económica, sino por el prestigio que ello implicaba para su negocio. Aún recuerdo sus palabras: « Pas tout dans la vie c'est de l'argent, mais si la gloire et le prestige. », no todo en la vida es el dinero, pero si la gloria y el prestigio.
Llegamos a Rabat al atardecer. Una niebla polvorienta reptaba entre las calles anexas a la torre de Hasan, la metrópoli perdida en fuga bajo un cielo púrpura de tormenta y arena. Un carruaje negro nos esperaba en los muelles de Tarfaya y nos condujo luego por callejas tenebrosas hacia el centro de la ciudad. Espirales de polvo brotaban entre los radiales de las ruedas y un enjambre de moros y carruajes recorrían furiosamente aquella ciudad de colmenas infernales de tenderetes por doquier. Jacinto observaba el espectáculo con mirada sombría. Sables de luz sanguinolenta acuchillaban la ciudad desde las nubes cuando enfilamos la calle Souïka y vislumbramos la silueta de la puerta de la medina, una majestuosa puerta que siglos atrás era una de las entradas a la ciudad amurallada. Al llegar al destino el director del hotel acudió a darnos la bienvenida personalmente y nos informó de que el magnate nos recibiría al anochecer. Yo iba traduciendo al vuelo; Jacinto se limitaba a asentir. Fuimos conducidos hasta una lujosa habitación en la segunda planta desde la que se podía contemplar toda la ciudad sumergiéndose en el crepúsculo. Le dio al mozo una buena propina y averiguamos así que nuestro cliente vivía en una suite situada en el último piso y nunca salía del hotel. Cuando le pregunté qué clase de persona era y qué aspecto tenía, me respondió que él no lo había visto jamás, y partió a toda prisa. Llegada la hora de nuestra cita, Jacinto se incorporó y me dirigió una mirada angustiada. Un emisario ataviado de ropajes apropiados para la ocasión nos esperaba al final del corredor. Mientras ascendíamos, observé que Jacinto palidecía, apenas capaz de sostener la carpeta con sus apuntes. Llegamos a un vestíbulo de mármol frente al que se abría una larga galería de la que colgaban cientos de tapices. El emisario cerró las puertas a nuestras espaldas y la luz de salida se perdió en las profundidades. Fue entonces cuando advertí que una persona avanzaba hacia nosotros por el corredor. Era una mujer de figura esbelta enfundada en blanco. Una larga cabellera negra enmarcaba el rostro más pálido que recuerdo, y sobre ella, dos ojos verdes que se clavaban en el alma. Dos ojos idénticos a los de Jacinto.
— bien venir au Maroc.
Nuestro cliente era una mujer. Una mujer joven, de una belleza turbadora, casi dolorosa de contemplar. Un cronista sevillano la habría descrito como un ángel, pero yo no vi nada angelical en su presencia. Sus movimientos eran cansinos; su sonrisa, zahori. La dama nos condujo hasta una sala de penumbras y velos que prendían con el resplandor de la calurosa tormenta. Tomamos asiento. Uno a uno, Jacinto fue desgranando su defensa, mientras yo traducía sus explicaciones. Dos horas, o una eternidad, más tarde, la dama me clavó la mirada y, relamiéndose de carmín, me insinuó que en ese momento debía dejarla a solas con Jacinto. Miré al maestro de reojo. Jacinto asintió, impenetrable. Combatiendo mis instintos, lo obedecí y me alejé hacia el corredor. Me detuve un instante para mirar atrás y contemplé cómo la dama se inclinaba sobre Jacinto. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fueron las lágrimas sobre el rostro de Jacinto, ardientes como perlas envenenadas. Al regresar a la habitación, el aire se había vuelto liviano me tendí en la cama con la mente preñada de náusea y me rendí a un sueño ciego. Cuando las primeras luces me rozaron el rostro, corrí hasta la habitación de Jacinto. El lecho estaba intacto y no había señales del maestro. Bajé a recepción a preguntar si alguien sabía algo de él. Un portero me dijo que hacía poco lo había visto salir y perderse calle arriba. Sin poder explicar muy bien por qué, supe exactamente dónde lo encontraría. Recorrí varias calles hasta la torre Hasan, desierta en aquella hora matutina. Desde el umbral de la nave vislumbré la silueta del maestro arrodillado frente a una ventana. Me aproximé y me senté a su lado. Me pareció que su rostro había envejecido veinte años en una noche, adoptando aquel aire vacio que lo acompañaría hasta el final de sus días. Le pregunté quién era aquella mujer. Jacinto me miró, perplejo y me contestó que ella sería para mí la lección más importante que recibiría en todos los años de carrera, quizás la única que se no se aprende entre los muros del paraninfo, tuve la certeza de que su mirada y su convicción algún día la tendría que rememorar. Aquella misma tarde embarcamos de regreso a Sevilla. Contemplábamos Rabat desvanecerse en el horizonte cuando Jacinto extrajo la carpeta con sus apuntes y la lanzó por la borda. Horrorizada, le pregunté qué pasaría entonces con la proyección y las expectativas profesionales que tenía en mente, calló.
Mil veces le pregunté durante la travesía qué le avía llevado a tomar la decisión de no llevar el caso y cuál era la identidad de aquella mujer que habíamos visitado. Mil veces me sonrió, cansado, negando en silencio. Al llegar a Sevilla, mi empleo de intérprete ya no tenía razón de ser, pero Jacinto me invitó a visitarlo siempre que lo deseara. Fueron muchas las tardes que pasé con él en su bufete, en ocasiones le acompañaba a los juzgados del Prado de San Sebastián como oyente e incluso cuando tenía que hacer un viaje para visitar a algún clientes me pedía que lo acompañara, nuestra relación además de amistad paso a ser casi profesional.
Tiempo después, terminé la carrera de derecho, de hecho fui la primera mujer becada que conseguía el título de abogada en la facultad sevillana y eso para mí suponía demás de un logro un reto de ahora en adelante y no una losa como aventuró años atrás mi tutor don Bernardo. Jacinto y yo nunca volvimos a hablar de lo sucedido en Rabat, aquel viaje siempre sería nuestro secreto como él lo llamaba. Con los años me convertí en un abogada aceptable y, merced a la recomendación de mi maestro, obtuve un puesto en el mejor bufete que en aquel momento existía en Sevilla, Robles&abogados, donde pasé los diez años siguientes entre pleitos, demandas, separaciones, siempre intentando interpretar la mejor escena de mi peculiar teatro.
Por último y ya como una curtida abogada me lancé a instalar mi propio despacho desde donde ejercí la profesión según las directrices aprendidas del maestro por entonces ya jubilado por los surcos que el tiempo había ido dejando en su piel, las ganas y el merecido descanso que esta profesión como todas las demás impregna en cada persona se apoderaron de él y no gozaba ya de los reflejos propios de quien esquiva los golpes de su contrincante.
Fue una mañana de primavera con todo el sabor sevillano, veinte años después de aquella tarde que le conocí, cuando recibí la noticia de la muerte de Jacinto. Tomé un taxi y me dirigí hacia la calle Áire, donde nos habíamos conocido y donde había instalado su residencia cuando desmontó el bufete, llegué justo a tiempo de ver pasar el cortejo fúnebre que lo acompañaba hasta su sepultura en la cripta familiar que poseían en la Iglesia de la Asunción, una mirada al féretro mientras me santiguaba fue suficiente para despedirme de él.
Al atardecer rehíce el camino de vuelta a casa, esta vez paseando y al pasar justo por los Juzgados del Prado, me detuve frente a la fachada de éste majestuoso y sombrío edificio penetrado por centenares de ventanales que como ojos asombrados no dejaban de mirar a la ciudad por los cuatro costados. Una espesa arboleda abrazaba la silueta del edificio que escalaba un cielo sangrado de estrellas. Cerré los ojos y, por un momento, pude verla asomada a uno de los ventanales tal y como aquella noche en Rabat Jacinto y yo la habíamos visto, enigmática y feroz. Mi imaginación o tal vez un mensaje de otra dimensión quisieron descubrir un resquicio de mis comienzos en la facultad, de mi amistad con Jacinto, de mi vida pasada y olvidada en gran parte o tal vez, porque no, la singular despedida del ausente. Supe entonces que dedicaría mi vida a continuar las enseñanzas de mi maestro, consciente de que la defensa de un cliente siempre estaría supeditada en primer lugar a mi decisión de llevar o no el caso según los dictados mi corazón y en segundo lugar a la conciencia ser o no coherente.
Años más tarde tocada por el impulso de un corazón que añoraba el pasado sin manifestarlo, dejé mi vida y mi trabajo en Sevilla y volví al lejano futurista París, tenía muy claro que los mensajes del maestro ya no tenían la suficiente cabida en una ciudad que parecía anclada en las jurisprudencias pasadas, Aquella tarde tornada por la soledad que imprime el recuerdo fugaz de la imaginación, partí de Sevilla, en cada mano sólo llevaba un par de maletas cargadas de libros mezclados con algo de ropa y muchas ganas de ejercer la profesión en una ciudad tocada por el conocimiento de la causa y galopante en progresos doctrinales como siempre soñó el maestro. Aquella niña que treinta años antes marchó de París envuelta en la nostalgia de unos padres que añoraban con que su hija, la primera becaria que ingresaba en la prestigiosa Universidad de Sevilla, volvía como una curtida abogada dispuesta a hacer del derecho la razón de ser de media vida. Gracias a Jacinto, la persona más importante que jamás conocí hoy soy lo que apenas un día fui, mujer sí, pero la mujer que Jacinto descubrió en mí para los demás. En ese momento me sentía como si alguien estuviera corriendo un velo sobre mi mente y recordé una frase que el maestro pronunció cuando llegábamos a Rabat, pero esta vez mi mente juguetona cambió algunas palabras y pronuncié… « terrestres françaises me donner la vie comme un jeune homme dans mes bras », tierra Francesa que me da la vida como un hombre joven en mis brazos.
lunes, 9 de abril de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)